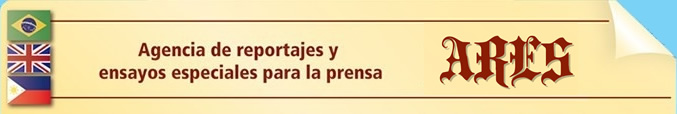EL DÍA EN QUE MURIÓ LA LITERATURA |
PATRIMONIOS CULTURALES // LETRAS // Publicado el 27 de abril de 2025 // 21.15 horas, en Bogotá D.C.
.
Al morir Mario Vargas Llosa se fue el último exponente de lo que se llamó “boom latinoamericano”, vivido por allá, bien avanzada la década de los 60. Ese fenómeno fue y ha sido un emblema de una época en la que para el mundo desarrollado afloraba la explosión y afirmación de la sociedad consumista y del bienestar. Algo que los iberoamericanos miraban a la distancia con un dejo de envidia y rechazo, actitudes marcadas por la desazón de sentir que aquel mundo fáustico era no solo distante sino sobre todo inalcanzable. Entonces apareció aquello que conformó una pequeña vanguardia de escritores, unos de izquierda y otros ni tanto o nada impugnadores, para decir que había motivos de orgullo para la región. Fueron creadores de talla mundial y conformaron esa vanguardia que no recibió algo de regalo para llegar alto y sí reconocimiento por méritos universales. Algunos de ellos ganaron un premio Nobel y otros no, pero ninguno dejó de estar en el pedestal de los principales. Vargas Llosa cerró con su partida, el pasado 13 de abril, lo que brindó ese reducido núcleo de escritores a sus países y al continente que estructuraron España y Portugal. La muerte del Papa Francisco eclipsó la conmemoración y homenajes al escritor peruano que se fue y dio paso a un sentimiento mayor en los pueblos de esta parte de América.
.
Escribe: Néstor DÍAZ VIDELA
.
El paralelo con aquello del “día funesto” para la literatura tiene como antecedente la muerte en un accidente de avión de los cantantes Ritchie Valens y Buddy Holly, en febrero de 1959, cuando la corriente del rock and roll aún no terminaba de despuntar, al terminar la década de los cincuenta. Ese fenómeno social y estético avanzaba hacia la cúspide anhelada de la sociedad de consumo junto con la aparición de los adolescentes “baby boomers”, hijos de los soldados norteamericanos de la última guerra mundial. Además, al unísono con la definitiva preeminencia de los Estados Unidos y su modelo de modernidad basado en la democracia, la libertad -al menos en la propuesta- basada en una promesa de felicidad en la tierra y no en el trasmundo. Aquella luctuosa jornada, con la muerte como la otra orilla de la eclosión en la apuesta por la vida, se llamó “el día en que murió la música” **. Es por eso también que vale trazar el aludido paralelo debido a que, al morir Vargas Llosa, se cierra un círculo creativo como parte de una anhelada universalidad de los valores que sustentan a nuestras sociedades.
.
Aquella vanguardia literaria del subcontinente, que sorprendió al mundo conmocionado por las guerras en Argel y Vietnam, la conformaron Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, los mexicanos Carlos Fuentes, Juan Rulfo y Vicente Leñero. Ellos, junto con el oriental de Montevideo Juan Carlos Onetti y el peruano Mario Vargas Llosa. A esa lista deben también agregarse Octavio Paz, Gabriela Mistral y Miguel Ángel Asturias, quienes pertenecieron con pocos años de diferencia a esa pléyade de iberoamericanos que se insertaron en las principales corrientes de creación literaria. Asturias ganó el Nobel en 1967, justo el año en que la editorial Sudamericana de Buenos Aires publicó del colombiano García Márquez la primera edición de su obra emblemática: “Cien años de soledad”. Octavio Paz alcanzó ese premio mayor entre los mayores, en 1990. Antes lo había alzado la chilena Gabriela Mistral y después su compatriota, Pablo Neruda, en 1971. Mistral lo obtuvo mucho antes del por entonces inimaginable boom y el vate austral se lo llevó cuando ya la vanguardia de los nombrados estaba llegando su apogeo, pero Neruda por generación no formó parte del grupo vanguardista.
Un precursor de todos ellos, el argentino Jorge Luis Borges, nunca logró el galardón superior, aunque siempre estuvo en la lista de candidatos y también siempre se ha comentado que para que ese propósito mezquino se completase hubo juegos conspirativos por parte de la izquierda internacional, que no excluyó a argentinos conspiradores. Borges murió en 1986 y el bloqueo quedó como una marca indeleble, en el sentido de que los méritos para alcanzar los reconocimientos más altos a veces no son suficientes. Algo que sufrió León Tolstoi. El autor de “Fervor de buenos aires”, al igual que el chileno, no podían conformar la corta lista del promocionado boom porque sus logros literarios ya estaban afirmados con anterioridad. Ambos son parte de la lista más pequeña de los aludidos precursores. Quizá en este otro breve sumario debería agregarse al paraguayo Augusto Roa Bastos, autor de “Yo, El supremo”. Pero hasta ahí, si se considera que este escritor guaraní alzó el premio Cervantes en 1990, quizá el más importante de habla hispana.
.
Lo cierto es que, al margen de los nombres anteriores, no existen acuerdos definitivos sobre lo reducido del grupo boomer en literatura. Hay quienes insisten en agregar a la lista de ya nombrados, a: José Donoso, Guillermo Cabrera Infante y Juan Carlos Onetti. Todos de gran riqueza literaria reconocida, pero no de manera suficiente y necesaria para algunos de sus críticos como para sumarse al club de privilegio, en una polémica que es probable no se cierre jamás. Entre otros aspectos porque, por ejemplo, Octavio Paz ganó el Nobel en 1990, pero tampoco se lo ha considerado para estar en la estrecha liga del literario boom. Leñero en cambio sí es parte de ellos, pero nadie jamás atinó a señalar que pudiese ser merecedor del Nobel o el Cervantes, como sí lo fue Paz. Seguirá también abierta por muchos años la polémica al respecto, con pocas posibilidades de que alguna vez se cierre. Al igual que en el caso de Borges, pero con distancia natural, también el mexicano Carlos Fuentes es parte de este panteón y quedó huérfano del Nobel.
.
En otra dimensión, muchos recuerdan que tampoco Antón Chéjov ni Franz Kafka recibieron el distante Nobel, pero eran otros tiempos también para estos escritores. Queda entonces en firme la consideración de que al partir Vargas Llosa murió una parte de una generación de escritores que puso en primera línea una imagen clara de una Iberoamérica despojada de predicamento universal, sin que por fuera de la región haya alguien sea culpable de esto. Al tiempo queda abierto el surco para que, al menos desde la literatura, se siga adelante con la cabeza de puente cultural que, debe suponerse, no podrá cerrarse. Esto, porque en el plano de la estética y su capacidad permanente de disrupción, todo estará en permanente construcción. Pocos días después de la partida del peruano, se fue Francisco el Papa argentino, quien con su misión pastoral le dio también preeminencia al subcontinente. No son comparables ambas figuras, pero valga una relación a la distancia de los surcos de amor por la humanidad que hubo por un lado y de la obra literaria fértil brindada por el escritor de Arequipa, para imaginar que los pueblos de esta región son capaces de mucho más de lo aparente (aresprensa).
.
VÍNCULOS : UNA NOBEL Y EL ADIÓS A MITOS COREANOS // CARLOS GAMERRO: LA PASIÓN AL PODER EN EL ARTE DE ESCRIBIR
.